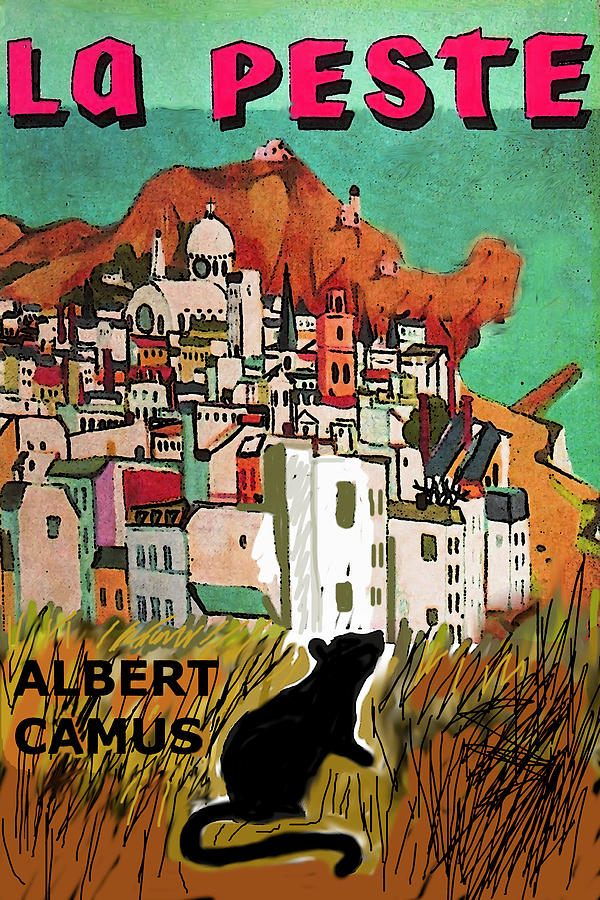Por Danner González
@dannerglez
En tiempos de peste, prohibido escupir a los gatos.
-Del cuaderno de Tarrou
- El siglo de Camus
Fue el siglo de dos guerras mundiales, algunas revoluciones, la erección de un muro y su fatal caída tras la guerra fría. Fue el siglo del despertar de los jóvenes y el del comienzo por la larga lucha de reivindicaciones de derechos de las mujeres, para mayores señas, el siglo antes de Twitter y de Facebook. Fue el siglo en que mataron al archiduque Francisco Fernando y a John F. Kennedy, el de las muertes sorpresivas y trágicas de Juan Pablo I y de Diana de Gales, el de la gripe, el ébola o el sida; el del ascenso y muerte de las grandes utopías. Fue el siglo más corto, escribió Eric Hobsbawm, aunque un alemán, un francés o un inglés de la Segunda Guerra Mundial se habrían reído a carcajadas ante semejante afirmación. Para los europeos de la posguerra, el siglo XX debió haber transcurrido con lentitud agónica.
Para Albert Camus, argelino nacido en 1913, a menudo aquejado por la tuberculosis, militante de la resistencia intelectual francesa, separado de su familia por la guerra, la primera mitad del siglo XX debió suponer a un tiempo el fracaso del mundo conocido y la oportunidad de escribir un testimonio de su siglo como una atenta lectura del pasado, pero también algunas profecías de los días por venir.
La peste, novela publicada en 1947, cuando Camus tenía 33 años, es una alegoría de la ocupación, pero no solo eso. El hombre rebelde, ensayo publicado en 1951, a sus 38 años, es un repaso filosófico a la historia de la rebeldía, pero no solo eso. En ambos textos, como se verá a lo largo de este ensayo, a Camus le mueve la esperanza de que en medio de la convulsión y el desastre, los hombres buenos, aún pueden salvar al mundo.
- Las conjeturas de Tarrou
Cuando escribe, Camus no moraliza, no predica, expone los riesgos de las rutas que la humanidad ha andado y luego cede al lector la responsabilidad de discernir el camino que habrá de tomar. “El bienestar público se hace con la felicidad de cada uno”, escribe en La peste (p. 83). Así, un postulado público del estado se obtiene con la suma de las felicidades privadas, de las alegrías individuales.
Novela controversial en su tiempo –Simone de Beauvoir y Roland Barthes, entre otros intelectuales de no menor prestigio la consideraron desproporcionada, la reprobaron e incluso insistieron en leerla como alegoría del fascismo–, La peste ocurre en una prefectura francesa en la costa argelina, Orán, ciudad moderna de paisajes sin igual y población frívola, como suelen ser las ciudades modernas, en donde un buen día comienzan a aparecer ratas y con ellas forúnculos y linfas que minan la salud de sus habitantes. El miedo y la reflexión vienen juntos, sostiene Camus. Quizá por eso el miedo nos atraiga poderosamente. Es, a leguas, el sentimiento predominante de la raza humana.
Jean Tarrou, personaje singularísimo de esta historia, lleva un minucioso cuaderno de notas sobre la epidemia.
“Pregunta: ¿qué hacer para no perder el tiempo?
Respuesta: Sentirlo en toda su lentitud.” (La peste, p. 30)
Con la llegada de la peste, la vida se transforma. En medio del desconcierto, del no saber qué es lo que pasa, del resplandor de eternidad de que nos dota todo sufrimiento, comienzan a surgir modestos héroes de lo cotidiano. Tal es el caso del doctor Bernard Rieux, cuyo heroísmo consiste en atender a las víctimas de la peste, a riesgo de contagiarse él mismo.
Los habitantes de Orán experimentan el vacío, el deseo de volver atrás, un sentimiento como de exilio que perseguía a Camus en la vida real. En la emergencia se acepta vivir al día, apresurar la marcha del tiempo. “La santidad es un conjunto de costumbres”, habrá de apuntar en su cuaderno Tarrou. Solo queda asumir el destino inexorable con voluntad de griego resignado. O tal vez no. Volveremos sobre el concepto del heroísmo en Camus más adelante. Nótese por ahora la importancia capital del tema en el autor argelino.
“Esto dará a la verdad lo que le pertenece, a la suma de dos y dos el total de cuatro, y al heroísmo el lugar secundario que debe ocupar inmediatamente después y nunca antes de la generosa exigencia de felicidad”. (La peste, p. 129)
Avanzada la peste, comienzan los actos de violencia, el entierro de los muertos, el sufrimiento de los amantes separados –como sucedió con Camus mismo, separado por la guerra en 1942 de su madre y de su mujer, a quienes no volvió a ver hasta concluida aquella–, el aislamiento en los barrios, la ausencia de lluvia, los incendios, la escasez de féretros, la pérdida de la memoria.
“Todo se volvía presente. La peste había quitado a todos la posibilidad de amor e incluso de amistad. Pues el amor exige un poco de porvenir y para nosotros no había ya más que instantes”. (La peste, 169)
En Orán entienden, como solo se entiende ante la emergencia, la amenaza o la enfermedad grave, la finitud de la vida y abren la puerta al nihilismo:
“Y como no podían pensar siempre en la muerte, no pensaban en nada”. (La peste, p. 220).
A pesar de la desolación y de la peste, Camus parece escribir su libro más esperanzador:
“Después de un silencio, el doctor se enderezó un poco y preguntó a Tarrou si tenía una idea del camino que había que escoger para llegar a la paz.
–Sí, la simpatía. (La peste, p. 233)
Con el descenso de la enfermedad, la ciudad vuelve a sus labores cotidianas. Algunos, como Cottard, incluso se muestran consternados ante la partida de la peste. La mayoría de los habitantes se muestran ahora prudentes y hasta optimistas, han aprendido a aquilatar la ternura y la felicidad espontánea, pero en palabras de Rieux, saben que la alegría está siempre amenazada. (La peste, p. 282). El bacilo de la peste, concluye Camus, está siempre latente y un día la peste puede despertar a sus ratas para mandarlas a morir en una ciudad dichosa.
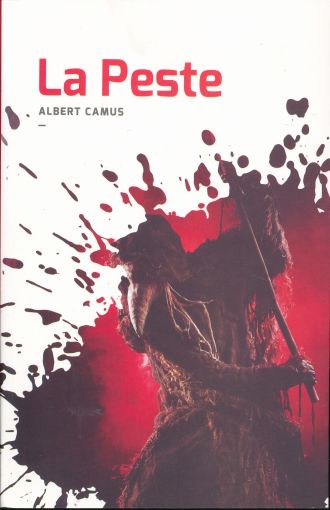
- Un hombre que dice no
Sobre la banalidad del mal de la que luego escribiría con profusión Hannah Arendt, apunta Tony Judt: “Todos estos son ahora lugares comunes del debate moral e histórico. Pero Albert Camus fue el primero que llegó a ellos.” (Sobre La peste, The New York Review of Books, noviembre de 2001).
Camus sabía que el suyo iba a ser un siglo de rencores. “Los tiempos modernos –escribió en El hombre rebelde (p. 47)– se abren entonces con gran ruido de murallas desplomadas”. Revisión de la rebeldía en el pensamiento occidental, este libro es además un repaso a las ideologías que dirigieron el mundo del siglo XX, a las revoluciones que no logran subsistir como rebeldía si se convierten en gobierno, a la mesura y a la desmesura.
La cuestión que dominó al siglo XIX, sostiene Camus, fue cómo vivir sin la gracia. Por la justicia, respondieron quienes no aceptaban el nihilismo. La cuestión del siglo XX es paradigmática: ¿Cómo vivir sin gracia y sin justicia? El autor se mueve en este ensayo libremente entre la historia, la filosofía y la política. Sobre estos temas reflexiona:
“La historia está regida por dos únicos principios, el Estado y la revolución social, la revolución y la contrarevolución, que no se trata de conciliar, sino que están empeñados en una lucha a muerte”. (El hombre rebelde, p. 223)
Una y otra vez, la historia confirma que no hay gobierno que pueda transformarlo todo. Sin embargo no parece que el militante, sea del siglo que sea, lo entienda cabalmente. O quizá sea que su idealismo ofrece resistencias para aceptar semejante idea. Pero si una cosa es clara, es que las revoluciones hechas gobierno fracasan si no incuban en su seno un proceso de reflexión interna, si no entienden el momento histórico que viven como una oportunidad para construir, más que para ajustar cuentas con el pasado y con sus adversarios. Cualquier gobierno revolucionario habrá de fracasar irremediablemente si –a sabiendas de la imposibilidad de cumplir todas las expectativas de sus seguidores–, no se toma al menos el tiempo para explicar las razones de su actuar ante la ciudadanía.
“Destruirlo todo es condenarse a construir sin fundaciones; después hay que mantener las paredes en pie con la fuerza de los brazos”. (El hombre rebelde, p. 225)

Camus parece entender a la perfección los síntomas del marxismo militante, lo que le valdrá el encono de Sartre y la acusación de ser funcional a la derecha:
“Cuando las predicciones se hundían, la profecía seguía siendo la única esperanza”. (El hombre rebelde, p. 263)
“El revolucionario es al mismo tiempo rebelde, o ya no es revolucionario, sino policía y funcionario que se vuelve contra la rebeldía. Pero si es rebelde, acaba levantándose contra la revolución”. (El hombre rebelde, p. 343)
Es verdad, la rebeldía se ve distinta si se mira con los ojos del insurgente que con los del ministro en el poder. El secreto de la congruencia política quizá consista en mantenerse real al rebelde que uno ha sido antes de sucumbir al manto protector de la misericordiosa quincena. Pero antes, el político ha de preguntarse pragmático, si está dispuesto a ser revolucionario a toda costa, incluso aunque serlo suponga la derrota. Al poder hay que cuestionarlo, exigirle resultados. Cuánto le cuesta entender a nuestra clase política y a la opinión pública –la de hoy, la de ayer, la de siempre–, que la crítica desde dentro del partido en el gobierno no necesariamente es traición. El ejercicio del derecho a disentir es también voluntad de mantener viva la chispa revolucionaria, la misma chispa por la cual, cuando se es oposición responsable, se lucha.
Hacia el final del ensayo, el argelino sostiene que “las ideologías que dirigen nuestro mundo nacieron en el tiempo de las magnitudes científicas absolutas (…) El pensamiento aproximado es el único generador de realidad” (El hombre rebelde, p. 415).
Andado ya el siglo XXI valdría hacer una pausa en el camino y preguntarnos quién está escribiendo una ideología para lo que resta de nuestro siglo y cómo responderemos a los desafíos de nuestro tiempo si sólo tenemos a mano unas cuantas ideologías caducas.
- ¿Qué es un héroe?
Los hombres buenos de nuestro tiempo se jactan en redes de sus buenas obras, pontifican, graban vídeos para denunciar el cambio climático o la desaparición de la vaquita marina y luego se van a dormir el sueño de los justos. Falsos héroes de hoy, se ufanan de usar el mismo traje durante toda la temporada de premios de la industria cinematográfica “para no contaminar”, o presionan a los organizadores para que sirvan menús veganos en fastuosas ceremonias, en donde inevitablemente –si ganan un premio– sermonearán al respetable con discursos sobre Australia, Siria o el deshielo de los polos. O son tendencia mundial por viajar en velero o en tren “para no contaminar” mientras escriben encendidas proclamas contra los líderes mundiales desde confortables sillones Herman Miller al calor de sus chimeneas.
El héroe de Camus nada tiene que ver ni con estos pretendidos héroes ni con la definición de las antiguas tragedias griegas, en donde seres dotados de atributos divinos o mitológicos se agigantan y realizan proezas ejemplares o sobrehumanas. Tanto en La peste como en El hombre rebelde, los héroes realizan pequeñas acciones en apariencia insignificantes, ordinarias, aplican sueros como el doctor Rieux o dicen no, porque al hacerlo también dicen que sí, implícitamente, aceptan las reglas del juego. Los héroes modernos, parece decirnos Camus, son los héroes de las cosas simples. Las mejores utopías son las utopías modestas, las que están al alcance de la mano y se consiguen sumando pequeñas voluntades.
Quizá quien mejor ha explorado en las últimas décadas qué es eso del heroísmo sea el escritor Javier Cercas. Los héroes de sus novelas son héroes esquivos, más cercanos al heroísmo efímero de Aquiles el de los pies ligeros que a la grandeza de Zeus, que amontona las nubes. Es el caso de Antoni Miralles, que niega ser un héroe en Soldados de Salamina (2001) o antihéroes como el Manuel Mena de El monarca de las sombras (2017). Los de Cercas son héroes resignados, fatalistas que parecen haber leído a Camus:
“Alguien que se cree un héroe y acierta. O alguien que tiene el coraje y el instinto de la virtud, y por eso no se equivoca nunca, o por lo menos no se equivoca en el único momento en que importa no equivocarse, y por lo tanto no puede no ser un héroe”. (Javier Cercas, Soldados de Salamina, p. 148)
- Nosotros elegiremos Ítaca
Recapitulemos un poco. A sesenta años de la muerte de Camus, nos queda un gran legado de una lectura atenta de sus obras. Destaco algunas ideas de estos dos textos capitales: la simpatía como camino para la paz y el bienestar entendido como la suma de las felicidades individuales, entender que el bacilo de la peste está siempre latente en las ciudades modernas y que la rebeldía es el movimiento mismo de la vida.
De Albert Camus se dijo que era existencialista –etiqueta que él mismo rechazó–, que fue un escritor de lo absurdo o que combatió al comunismo haciéndole el juego a la derecha. Más allá de esas definiciones, erradas la mayor parte del tiempo, pienso que Camus fue un defensor de la esperanza en los momentos más oscuros del siglo XX. Cuando la posguerra parecía cerrarle al mundo todas las salidas, él habló de simpatía, de amor, de la rebeldía heroica de los actos sencillos. Por eso el mejor Camus, o al menos el que más me gusta, es el Camus optimista, el hombre de acción, el que en medio del escenario, aprieta un cigarro entre los labios mientras se dispone a echarse un pasito eché.

Entre 1944 y 1946, más o menos por las mismas fechas en que Camus escribía La peste y El hombre rebelde, el compositor estadounidense Aaron Copland escribió la Sinfonía No. 3 como un canto de esperanza al final de la rguerra. Se trata de una sinfonía atípica, en sintonía con su tiempo. El tercer movimiento, andantino quasi allegretto, transpira desolación, estruendo de bombardeos, muerte. Pero es también un poco como ese momento sombrío de la pesadilla en mitad de la noche en que uno sabe que está a punto de despertar. Se intuye la nobleza de los hombres buenos, de quienes están dispuestos a reconstruir el mundo, de entre sus escombros, piedra sobre piedra.
Su orquestación, en la que predominan instrumentos aerófonos –piccolos, flautas, clarinetes, cornos, fagots, trompas, trompetas, trombones, entre otros–, tiene mucho de anuncio y profecía. No hay descanso entre el tercer y cuarto movimiento, como no lo hay entre la muerte y la resurrección en ciertas teogonías. El molto deliberato, allegro risoluto, cuarto y último movimiento, comienza con la Fanfarria del hombre común (Copland, 1942). Este movimiento es un alegato poderoso, de ideas que chocan entre sí y se superponen, como ideologías arrebatándose la palabra en medio de un coloquio. Copland y Camus supieron entender que en tiempos oscuros, hay que “empezar a avanzar en las tinieblas, un poco a ciegas, y procurar hacer el bien”. (La peste, p. 207)
No podemos renunciar al anhelo de explicarnos el mundo a cada paso, a corregir el rumbo; “a la historia hay que decirle que sí” (El hombre rebelde, p. 117). El afán de saber debe darle sentido y decisión a nuestra acción cotidiana. Camus lo dijo al final de su ensayo:
“Nosotros elegiremos Ítaca, la tierra fiel, el pensamiento audaz y frugal, la acción lúcida, la generosidad del hombre que sabe”. (El hombre rebelde, p. 421)
La generosidad del hombre que sabe es la generosidad del hombre dispuesto a compartir lo que sabe, a cuestionarse lo que sabe, a corregir lo que sabe, o lo que creía que sabía. Camus lo supo bien y su pensamiento parece profecía para nuestro siglo: no son tiempos de buscar verdad en la belleza, sino de encontrar la belleza aún en las más crudas verdades; de desandar los caminos conocidos y elegir volver a Ítaca, como Ulises, aún sabiendo que a la vuelta, habrá sangre y desolación en el palacio.
Ciudad de México, enero de 2020.