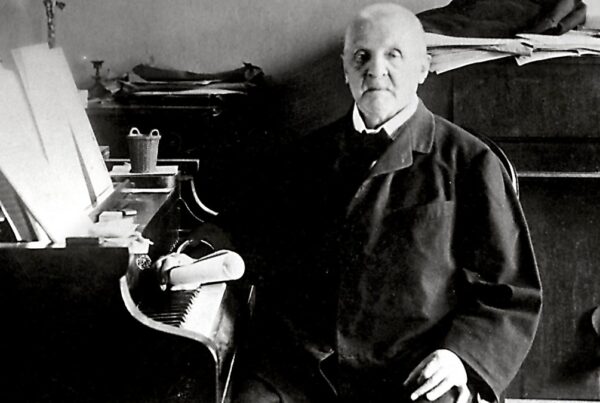Tráete al viejo, dice el Turco.
Yo me bajo del auto enseguida como si quisiera escucharlo mejor, aunque desde luego lo escuché con claridad.
Tráete al viejo, repite y me señala la puerta de la fonda donde había estado jugando dominó con otros tres, jugando alegremente, como se dice. Yo me quedé en el coche porque eso me pidió el Turco, pensé: bonita cosa, venir hasta quién sabe dónde nomás para estar en el coche. Y es que uno siempre quiere más, esperas entrar y hacer las cosas bien y eso pues, ganar dinero. Al rato de que llegamos salieron dos hombres y se siguieron en el camino de adoquín, en la tarde de primavera, ventosa y fría, con nubes desbaratándose como si rozaran los árboles más altos.
No hace mucho que conozco al Turco, dos semanas se cumplen mañana.
El Turco es joven, a lo más tendrá unos 35 años, no sé por qué le dicen así, su nombre de pila es Martín, el licenciado Martín; tiene un bigote ralo, algo ridículo si se compara con su cabellera espesa y llena de chinos. ¿Qué esperas?, me pregunta y se mete al auto y se acomoda en el asiento, luego cierra los ojos como si fuera a dormir.
Tienes que obedecerlo en todo, me habían dicho, no es cosa nomás de acompañarlo y memorizar el discurso y ayudarlo si se le olvida, hay que obedecer en todo. Como si no lo supiera, eso se sabe, afuera se sabe, hay que obedecer y punto. Pero no olvidó, el Turco fue el orador más aplaudido esta mañana, su voz era serena y modulada, como si recuperara cierta candidez a la hora de encandilar a la raza, un deleite por estar haciendo lo que uno hace bien, lo acostumbrado, los viejos ritos sagrados.
El Turco toca el claxon, lo miro y me apresura con un ademán.
Entro al comedor, las cosas están en su sitio, quiero decir, las mesas vacías están puestas como esperando clientes, con sus manteles y sus servilleteros de plástico. El lugar es chico, apenas un rectángulo de cuatro por tres con una estufa y una barra. Hay junto a la barra una puerta que da a un patio interior; es un patiecito de cemento con baches llenos de agua brillante y un lavadero. El viejo está tirado sobre una mesa del fondo, el cuerpo echado sobre las fichas de dominó como si hubiera decidido tomar una siesta. Calculo que debe pesar unos 70 kilos. Pienso que fácilmente podré subirlo a la cajuela del coche.
Camino hacia al hombre y entonces noto a la niña.
Una chamaca delgada de unos trece años; su cara es común, igual a la de todas esas niñas jugosas que se ven en las fotos mordiendo sandías. La niña salió de atrás de la barra, trae un plato con un caldo que pone en la mesa, el cuerpo del hombre sigue inmutable, la niña choca el plato contra la cabeza del tipo, una, dos veces. Gruñe, no habla. Quiere que el cuerpo del viejo se incorpore y pruebe de esa sopa pringosa. Gesticula, no con desesperación pero sí con fuerza. Ahora me ve y gruñe, adivino sus gruñidos, quiere que ayude al viejo, me pide auxilio como si se tratara de un auto descompuesto en la carretera.
Miro el reloj, seguro el Turco cree que me he tardado mucho, pero no ha pasado ni un minuto, debe pensar que soy un inútil, nunca me lo ha dicho, pero es fácil conocer al Turco, me desprecia; lo sé porque siempre me mira como si me calara, como si a cada minuto yo estuviera reprobando un examen, pero ahora tengo un buen presentimiento, creo que este es el momento con el que uno sueña al entrar, arreglar los desperfectos, hacer las cosas bien, pienso en lo que le diré al Turco cuando me reúna con él en el auto, “listo, licenciado, hasta me encargue de la niña”.
Con las manos en la cintura, miro la disposición de las sillas, el piso de cemento, las mesas y el techo; camino la pequeña ruta al patio, hay un lazo amarrado al tubo del lavadero, lo jalo, compruebo su resistencia, luego regreso al salón, a las sillas, tomo una, intento comprobar su aguante, me siento cerca de la niña, quiero evaluar lo que haré, me he equivocado muchas veces, aunque con excusas.
En realidad quien se ha equivocado es el Turco, pero a mí me echa la culpa, uno entra y si no sube, está condenado a cuidar y proteger y mentir, como haría cualquier niñera con el niño que le tocó en la tómbola de la vida.
La chamaca gruñe, me suplica más bien.
No me muevo, magnánimo, la espero y la niña viene hacia mí, sumisa, entregada, se detiene a unos pasos. Entonces yo calculo mal el alto de la silla y me voy de boca cuando intento levantarme para cogerla.
Sudo.
Me pongo de pie enseguida, la niña me mira, está quieta, con todo será fácil de someter. La tomo de los brazos y demoro el peso y el calor de mis manos. La cara flacucha e infantil entrecierra entonces los ojos, se endereza un poco y junta los labios como si los pusiera en guardia y después los separa con violencia y gruñe.
La arrastro hasta el patio, la niña no se resiste, apenas si tira una silla con el pie cuando pasamos cerca del viejo.
El caldo cuajado de grasa salpica las fichas.
Tomo el lazo amarrado al tubo del lavadero con una mano y con la otra retengo a la niña, la acerco y, lentamente al principio y después con más confianza, rodeó su cuello con la punta suelta. La ato. La niña ya no gruñe, sólo me mira.
Regreso al salón.
Ahora será cosa nomás de arrastrar al viejo.
Me doy ánimo silbando una tonadita, no es que esté tan nervioso, hay que ser ligeros. Es la misma tonada pegajosa que tocaron en la mañana. Uno anda por todos estos pueblos y en cada teatro, en cada auditorio, en cada carpa hay una marimba tocando esa canción. Estos lugares que tienen nombre sólo por la costumbre de la gente de bautizar un puñado de casas. Pueblos donde las familias se arremolinan al templete al ritmo de marimba, pueblos sin ríos, sin costas, sin playas, metidos todos en el estado más pequeño del país. Así inicia el discurso del Turco “El estado más pequeño del país, pero miren qué lugares, qué gente, qué cultura”. Pueblos con familias gordas, asoleadas, percudidas.
Trato de concentrarme, cargar al viejo hasta la cajuela; habría sido mejor tener tiempo suficiente para darle cristiana sepultura, no somos animales, pienso, Aunque el Turco me diría que no somos animales, pero tampoco podemos andar tocándonos el corazón.
Miro el reloj, han pasado más de diez minutos. Son casi las siete de la noche, hasta ahora entiendo el peligro que corro, en cualquier momento pueden entrar parroquianos a cenar o querrán pasar a tomar una cerveza, o quizá a probar de ese sucio caldo.
El Turco me toca el claxon.
Me apresuro a donde el viejo.
Ahora debo actuar, traer al viejo quien así de cerca me parece que pesa más de 100 kilos, debo cargarlo como si yo nunca hubiera desempeñado otro oficio, como si nunca hubiera hecho otra cosa para ganarme la vida.
Jalo su silla y cuando lo toco, cuando lo alzo y lo recargo en el respaldo de la silla, el viejo abre los ojos y me mira.
Lo suelto y cae al piso.
Todavía respira, tiembla, trata de levantarse. Lo agarro de los pies y lo arrastro, pasamos por la puerta del patio cuando, no sé por qué, me tropiezo con algunas sillas y caigo junto a él.
Me levanto, entro al patio e intento empujar al viejo otra vez, no puedo porque es mucho más pesado de lo que pensé, además se resiste.
Desde la barra aparece suelta la niña.
Gruñe, tiene un machete en la mano. Escucho el motor del auto que arranca.
La tarde ya es noche. Doy unos pasos atrás. El viejo se incorpora con un brío inesperado. La niña se acerca y yo me siento tan indefenso como ridículo.
***